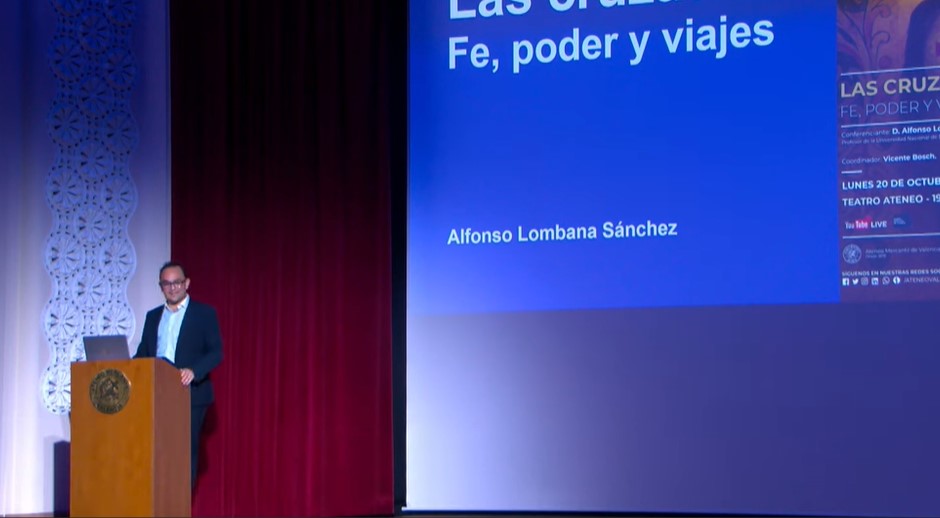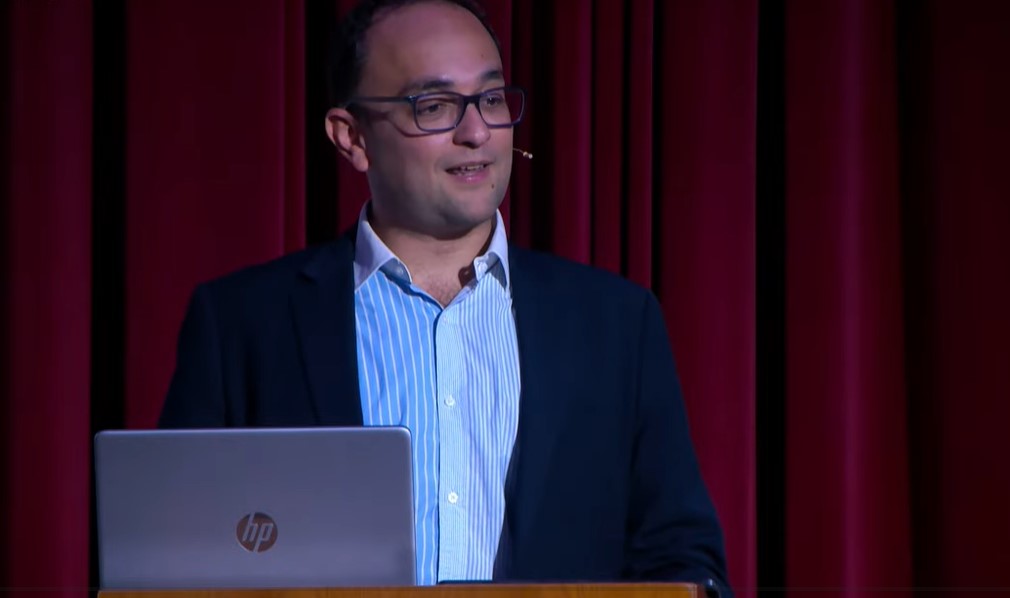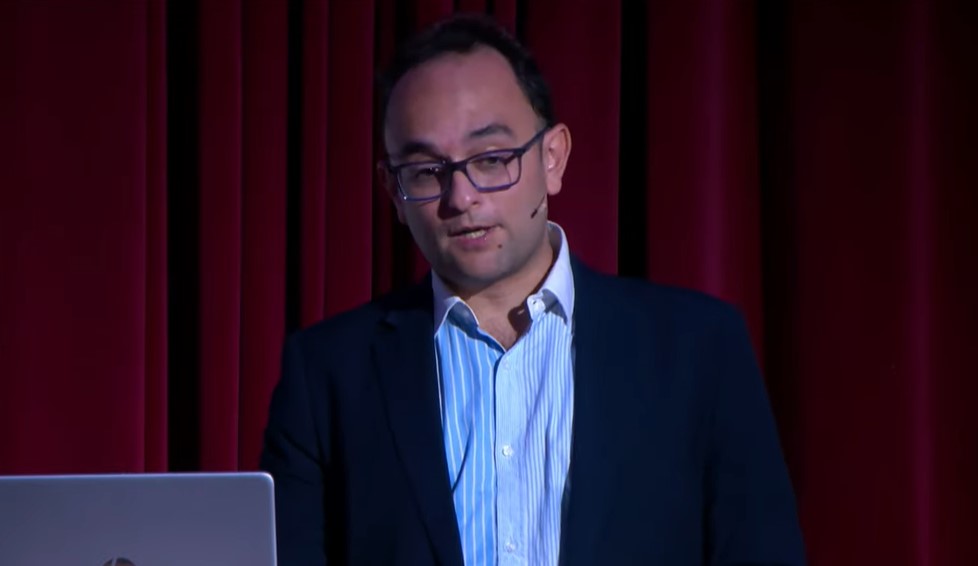El Ateneo Mercantil acogió una conferencia del Dr. Alfonso Lombana en la que se dedicó a revisar las cruzadas desde una perspectiva cultural y literaria, lejos del recuento de fechas y de los juicios ideológicos. El ponente subrayó que su objetivo era destilar "esencias culturales": cómo se construye el relato del cruzado, qué fuentes lo sostienen y de qué modo ese imaginario sigue proyectando influencia hasta hoy. La sesión arrancó con una contextualización general y la presentación de las preguntas esenciales que guiaron el encuentro.
A continuación, se abordó qué significa "cruzado" y cómo la cruz —inspirada en Mt 16,24— articula identidad, pertenencia y misión. El recorrido por las fuentes occidentales (Fulquerio de Chartres, Gesta Francorum, Guillermo de Tiro, entre otras) mostró discursos diversos: desde la crónica apologética a la narrativa con rasgos legendarios. En contraste, las fuentes orientales (árabes y persas) describen al cruzado como un extranjero disruptivo, y la documentación judía aporta el testimonio de los pogromos y su impacto. El mosaico de voces evidenció que la cruzada es, ante todo, un problema tipológico y conceptual en permanente revisión.
El ponente distinguió dos grandes enfoques historiográficos: la visión "tradicional", que ordena las cruzadas en ciclos numerados, y la visión “pluralista”, que amplía el concepto más allá de la Primera y la Octava, entendiendo la cruzada como peregrinación armada con continuidad antes y después del canon clásico. Desde el plano teórico, se recordó la doctrina de la guerra justa (Agustín de Hipona) —fin justo, causa justa y autoridad legítima— y la evolución semántica de militia Christi, que pasó de un sentido espiritual a uno militar en el siglo XI.
El resumen histórico-literario situó los principales hitos: la convocatoria de Urbano II y la toma de Jerusalén; la creación de estados latinos (Edesa, Antioquía, Trípoli, Jerusalén); el papel de las órdenes (Hospitalarios, Templarios, Teutónicos) y figuras como Saladino. Se destacaron tanto la construcción cultural del heroísmo cruzado como sus zonas de sombra documentadas por crónicas orientales. Más allá del campo de batalla, se subrayó el valor de los itinerarios de peregrinación como género textual y vehículo de intercambio comercial y simbólico entre Oriente y Occidente.
En las conclusiones, se propuso entender las cruzadas como intersección de fe, poder y viaje, con una recepción cambiante: de la épica medieval a la crítica ilustrada, del romanticismo al prisma postcolonial. Su eco contemporáneo —en el interés por las órdenes, la arquitectura militar o los mitos templarios— invita a seguir investigando con rigor y apertura, asumiendo que la cultura es un aprendizaje continuo donde las preguntas —más que las respuestas cerradas— mantienen vivo el diálogo.